Desde el mismo día en que se presentó en sociedad, Death Stranding se resistió constantemente a ser definido. La postura críptica de Kojima mientras deshojaba tímidamente su obra a cada tráiler, entrevista y captura dejó tres años de información inconexa y pretendidamente enrevesada que, según se acercaba la fecha de lanzamiento, redobló su apuesta a la indefinición declarando que había creado un género nuevo. A medida que el rastro de imágenes se hacía más concreto y empezaba a haber fogonazos de cómo sería jugarlo, Kojima empezó a hablar de lo que su juego no iba a ser: ni de sigilo ni de disparos ni en primera persona. Había elementos de estos lugares comunes del medio, pero Death Stranding los sobrevolaba para reempaquetarlos en un nuevo sistema de conexión social que acabó bautizado como un strand game: una obra en la que podrías usar el sigilo, disparar a los enemigos y caminar en primera persona, pero que no iba de nada de eso. Death Stranding sería un juego sobre la relación con el territorio, con paisajes vaciados y ciudades desconectadas que tendríamos la misión de volver a unir en un nuevo todo. Y una vez dentro, a la vez que ayudaríamos a remendar el descosido que separaba a la gente de su tierra, nos reconectaríamos entre nosotres, como jugadores. Volveríamos a encontrarnos por el camino.
 En paralelo a todo esto, Kojima iba dejando caer de tanto en tanto pequeñas gotitas de la historia que quería narrar, envuelta en caras conocidas y en ese armazón de conceptos y justificaciones que va ligado a su firma. La estética burocrática-militar mezclada con un esoterismo casi circense que había pulido hasta rallar lo enfermizo en su saga insignia, Metal Gear (Solid), volvía en Death Stranding a plena potencia, pero se veía de alguna manera desplazada por esas tomas de su protagonista caminando por laderas verdísimas, escalando bajo la lluvia o sentado al borde de un risco mientras le pegaba buches a la cantimplora. Cada vez era más notable cómo en este juego habría dos capas bien diferenciadas: una sería ese lugar vasto y tecnológicamente increíble que daba muchas ganas de caminar, y otra la manera en que Kojima lo pondría en servicio de su forma de contar historias. Un cisma que explotó cuando el juego empezó a volar en solitario y el discurso en torno a la obra corrió a buscar un terreno base lo suficientemente sólido para empezar a construirse. Death Stranding iba de caminar por el campo, y de un montón de cosas más, y es difícil saber si primero fue el silencio, o si en el origen estaban todos sus ruidos.
En paralelo a todo esto, Kojima iba dejando caer de tanto en tanto pequeñas gotitas de la historia que quería narrar, envuelta en caras conocidas y en ese armazón de conceptos y justificaciones que va ligado a su firma. La estética burocrática-militar mezclada con un esoterismo casi circense que había pulido hasta rallar lo enfermizo en su saga insignia, Metal Gear (Solid), volvía en Death Stranding a plena potencia, pero se veía de alguna manera desplazada por esas tomas de su protagonista caminando por laderas verdísimas, escalando bajo la lluvia o sentado al borde de un risco mientras le pegaba buches a la cantimplora. Cada vez era más notable cómo en este juego habría dos capas bien diferenciadas: una sería ese lugar vasto y tecnológicamente increíble que daba muchas ganas de caminar, y otra la manera en que Kojima lo pondría en servicio de su forma de contar historias. Un cisma que explotó cuando el juego empezó a volar en solitario y el discurso en torno a la obra corrió a buscar un terreno base lo suficientemente sólido para empezar a construirse. Death Stranding iba de caminar por el campo, y de un montón de cosas más, y es difícil saber si primero fue el silencio, o si en el origen estaban todos sus ruidos.
Esta es una cuestión que seguramente sea como la del huevo y la gallina, irresoluble y, a la larga, irrelevante, pero diría que todas las contradicciones transversales al regreso de Kojima como desarrollador «independiente» parten de esa tensión primordial. Death Stranding empieza con una voz en off que habla de explosiones, encajado en una cosmogonía científica —no podía ser de otra manera— que sitúa el arranque de la narración en el origen del universo y en todos estallidos sucesivos a los que te acoplas cuando coges el mando y atraviesas la pantalla. Hubo un Big Bang, y ahora un Big Crunch socio-ecológico tan terrible como solemne: el universo vivible está a punto de terminarse y te van a cargar con el muerto de intentar evitarlo, pero ello no significa que no puedas disfrutar de los paisajes del fin del mundo. No obstante, antes de soltarte para que los pasees a tu antojo, Death Stranding se toma su tiempo en dejar claro que todo tiene un motivo, que no solo pasearás alrededor de hitos geológicos y gente refugiada, sino entre pedacitos de un misterio que te irán llevando poco a poco a una verdad incómoda, retorcida y sorprendente. Que no has venido aquí a caminar a secas, realmente, sino que caminas para llegar a algún sitio.
El asunto se complica todavía más porque el despliegue técnico de esta introducción es tan abrumador como lo que te cuentan. Basta que des tus primeros pasos para sentir como el peso de Sam, el protagonista, se carga sobre el mando cada vez que pisa hasta la piedrecita más pequeña, cómo sus pies son una aguja que lee una superficie modelada hasta el más mínimo detalle y lo traduce a un lenguaje que se habla con las manos. En el terreno fotorrealista de Death Stranding hay una simbiosis entre tecnología puntera y un autor capaz de moldearla con absoluta soltura, y la forma en que el equipo dirigido por Kojima construye el territorio es casi un ejercicio de resignificación. La vieja —y tantas veces rota— promesa del si lo ves, puedes caminarlo, que siempre fue una cuestión de horizontes y objetivos, se transforma en seguida en un virtuosismo háptico que atomiza el espacio y hace que todos sus pliegues tengan relevancia, pero al mismo tiempo es incapaz de limitarse a ser solo eso. Porque ello habría sido aceptar una etiqueta, aunque esta fuera la de un tremendo juego de simulación de caminatas y soledades.
Así que sobre el armazón mecánico Kojima va acoplando todo tipo de exoesqueletos que hacen que la base de la obra se vuelva difícilmente visible. La esencia del juego deriva en un enfrentamiento continuo entre su esfera material, hecha de llanos volcánicos, bosques infinitos, laderas basálticas y picos nevados, y los cientos de marcadores que se interponen a la ilusión de naturaleza. El propio Sam es una persona atormentada por el pasado, con el espíritu maltrecho y que ha tomado la decisión de vivir aislado de los demás, pero la gente a su alrededor no deja de cargarle con todo tipo de pesos y misiones: construye puentes, abre caminos, lleva paquetes; actúa como el héroe legendario que sabemos que puedes llegar a ser; solo tú puedes salvarnos. Es como si no bastara con ser y existir en este mundo, como si una vez estás dentro tuvieses que acoplarte a la lógica de porqués que lo ata todo a un tipo de verosimilitud que, como Sam cuando lleva demasiada carga en la mochila, va dando bandazos en todas direcciones. Lo de las explosiones, entonces, se siente casi literal: fogonazos estéticos, vertidos masivos de lore, tramas y subtramas, textos y subtextos, un torrente de terminología, decenas de hologramas y misiones… Todo se va agolpando en la pantalla, una cosa encima de la otra, saturando el marco. Y, en el proceso, lo poético-experiencial se va arrinconando hasta que lo noto casi como una imposición por mi parte.
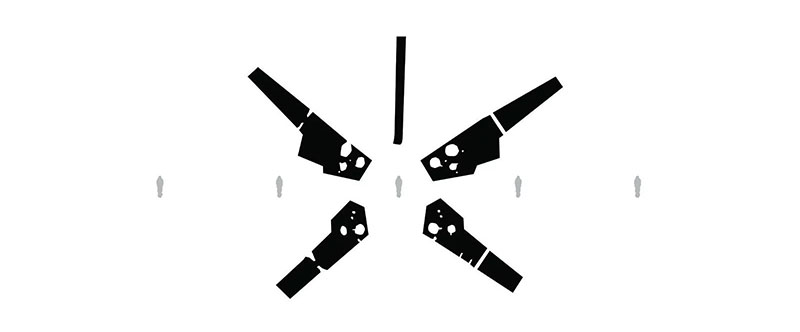
La gasolina a esta tensión que parte Death Stranding en dos es la incapacidad que tiene su autor de dejar que el juego hable por sí mismo. Por un lado, hay una intrusión paratextual incesante y disruptiva que le cuelga carteles y firmas por todos lados, que por algún motivo extraño te dice quién tiene los derechos de cada canción que suena y a quién pertenecen la cara y la voz de cada personaje que sale en pantalla. Por otro, está el lenguaje tecnificado, el recurso de la quiralidad como concepto-paraguas, los nombres rimbombantes que siempre tienen que tener sentido a varios niveles, la pormenorización absoluta que trata de igual manera a las piedras del territorio y a su gente. Los mismos cercos léxicos que te convierten a ti en una esperanza, en un héroe y en una leyenda son los que reducen a cualquier persona que no sea un personaje principal a la mera expresión de su utilidad en el mundo: están Die Hardman, Deadman y Mama en un extremo, y el Artesano, el Anciano y la Cosplayer por otro. Y tú posición está todo el rato en medio de esas dos formas de catalogar la demografía: el nombre te liga a un pasado, a un trauma y a una historia que escuchar, y la actividad a un estrato útil que sobrevive como puede, que mantiene una mínima estructura, pero de la que sobresales como el único imprescindible. Eres Sam Porter Bridges, y a eso mismo te dedicas, aunque el personaje pase la mitad del tiempo haciendo todo lo que le dicen y la otra mitad quejándose de que nada de esto le importa. Puede que porque el juego nunca le da tiempo y espacio para tener voz propia; para ser algo más que la pieza clave que no logra encajar en su sitio. Con Sam pasa como con la tierra: no es lo que son, sino lo que el juego hace con ellos.Esto es algo que al principio puede ser simplemente molesto —o no, porque obviamente depende de quien esté jugando—, pero que debido a cómo Death Stranding se estira y se retuerce sobre sí mismo deriva en situaciones muy conflictivas. Cuando te llega el momento de decidir, el juego te dice literalmente que esa es tanto tu responsabilidad como tu derecho, como si el mundo y su destino te perteneciese por haberlo reunido, pero es que antes de todo eso ya te lanza una y otra vez a una dinámica que tiene mucho de trabajo y muy poco de esos posibles cuidados que latían bajo el neotérmino social stranding. El ecohorror laboral de Death Stranding tiene algo de lo que hace tan potente al reciente Roman Sands, por tomar un ejemplo cercano, esa pesadilla cíclica de que todo el mundo te pida cosas sin descanso de la que este segundo título al menos te daba las herramientas para escapar. Pero ni siquiera cuando tienes que regresar a algún lugar que ya hayas visitado Death Stranding te deja que sea simplemente eso lo que hagas, recordándote que ya que vas podrías aprovechar el viaje para llevar algún paquete. Y esa es la tónica constante del juego: nada ni nadie puede simplemente existir, y todo ocurre por algo.

Los pequeños encuentros con la presencia de les otres jugadores acaban también subvertidos a esta dinámica. Llegar a un pliegue entre las rocas en el que alguien ha dejado una escalera o una cuerda de escalada te hace sentir esa conexión pretendida, pero nada existe si nadie le da un uso o un me gusta. Nunca te encuentras con presencias físicas, tanto porque todos los demás personajes son, durante la inmensa mayoría del juego, hologramas o voces que salen de tu muñequera, como porque lo que hila el contacto entre les jugadores se limita a la manera en que son útiles entre sí. Hay un modo offline, así que ninguna de las estructuras o aparatos que van dejando los demás son realmente imprescindibles, pero es que cuando caminas en red los mensajes son siempre los mismos: alguien ha utilizado tu torre de vigilancia, a otro alguien le ha gustado tu aviso de peligro. Un simulacro de afecto que, además, no solo está encerrado en lo utilitario, sino que además se cuantifica, porque puedes darle un like a aquella escalera o puedes darle doscientos, según cómo de rápido puedas apretar el botón durante un tiempo fijado que aumenta a medida que subes de nivel. Los primeros favs ilusionan; luego ya es todo pura rutina. Una coexistencia fingida.
Porque en el fondo este es un juego muy, muy conservador. Su intento de crear un género nuevo sin ser capaz de desligarse de todas las convenciones que utiliza para facilitar su funcionamiento lo aleja de la revolución a la que aspira a cada decisión para dejarlo en algo cercano al rebranding. Death Stranding tiene todas las herramientas para resignificar el espectáculo de la esfera mainstream en la que se encaja, y a ratos lo consigue con esas estampas impresionantes que te reciben a cada tramo del viaje que no prometen más que nuevos sitios hacia los que caminar, pero no se aguanta las ganas de ponerte un arma en las manos para dejarte disparar a la poca gente de carne y hueso que se te pone por delante. En su relato de recentralización de las ruinas de EEUU en unas Ciudades Unidas de América no hay hueco para la disidencia: o estás dentro o estás en un afuera antagonista, peligroso y que debe ser temido y eliminado. Pero mientras te pegas con esa gente te cuenta, también, que son simples adictos a la utilidad, personas que se vieron reemplazadas por la automatización de su trabajo o que simplemente se volvieron redundantes con el tiempo, y que una vez inútiles pasaron a ser rabiosos e irracionales. Y, pese a lo empeñado que está Death Stranding en crear un discurso sobre el reencuentro, la reconexión y el diálogo, no te deja realmente nunca acercarte a ellos, para hablar, para ofrecerles hilos, para poner un poco de mañana en sus manos. Así que solo hay dos interacciones posibles: la del recado útil y la de la lucha a muerte.
 Las manifestaciones de esta dualidad están por todas partes. Una de las más visibles es que cualquier nuevo punto que añades al hilo de las nuevas Ciudades Unidas de América es en el fondo una transacción comercial. La anexión es un contrato que ocurre en dos niveles: primero como cobertura quiral y acceso a la información, y luego como integración total dentro de la nueva red. A veces hay un pequeño relato sobre ese holograma que acabas de conocer y que no se deja convencer a la primera, pero todo acaba siempre en un EULA, en una licencia de uso. Te dicen que vayas y vengas entre las gentes del país, pero te recuerdan por el pinganillo una y otra y otra vez que tienes que conseguir que firmen el contrato. Y no por una voluntad férrea e inquebrantable de salvar —entendido como lo entienden los autoproclamados salvadores del mundo— a cuantos más mejor, sino porque cada nodo es un repetidor de esa quiralidad que lo alimenta todo. Y al final, más que hilos, parece que lo que estás tirando son cables.
Las manifestaciones de esta dualidad están por todas partes. Una de las más visibles es que cualquier nuevo punto que añades al hilo de las nuevas Ciudades Unidas de América es en el fondo una transacción comercial. La anexión es un contrato que ocurre en dos niveles: primero como cobertura quiral y acceso a la información, y luego como integración total dentro de la nueva red. A veces hay un pequeño relato sobre ese holograma que acabas de conocer y que no se deja convencer a la primera, pero todo acaba siempre en un EULA, en una licencia de uso. Te dicen que vayas y vengas entre las gentes del país, pero te recuerdan por el pinganillo una y otra y otra vez que tienes que conseguir que firmen el contrato. Y no por una voluntad férrea e inquebrantable de salvar —entendido como lo entienden los autoproclamados salvadores del mundo— a cuantos más mejor, sino porque cada nodo es un repetidor de esa quiralidad que lo alimenta todo. Y al final, más que hilos, parece que lo que estás tirando son cables.
Y detrás de ti va quedando ese rastro de construcciones y aparejos al que se suma el de todes les demás jugadores, como una capa final que lo remata todo imponiendo un nuevo antropoceno sobre esta tierra a la que se le acaban los días. El surco humano de les otres es lo que termina por sobresalir como la auténtica expresión de este territorio, lejos de otro tipo de explosiones de vida como puede ser la isla de Proteus, u otros procesos de reunión como Breath of the Wild o Where the Water Tastes Like Wine. Aquí es habitual llegar a un punto clave del mapa —de la historia— y encontrar varios vehículos, generadores, salas de descanso, tirolinas y lo que sea que cualquier otra persona haya podido necesitar en un momento para abandonar al siguiente. El discurso ecológico de Death Stranding es, como casi todos los demás elementos, puesto continuamente contra las cuerdas porque lo sistémico del juego favorece la actitud contraria. No hay apenas límites a la huella que puedes imponer sobre el territorio, porque si llegas al tope de cobertura quiral basta con que te pongas a trabajar, ganes estrellas y amplíes esa misma cobertura. Y si no, alguien lo hará por ti, porque los problemas son iguales para todos: siempre hay alguien se ha quedado sin energía para la moto o sin ganas de subir montañas antes que tú. Y si esto es problemático, por encima de cualquier otra cosa, porque el juego no para de repetirte que eres único, especial e irremplazable. Que allí a donde vas no ha ido nunca nadie.
Todas sus contradicciones hacen de Death Stranding el ejemplo tanto de cómo el AAA tiene un cierto margen de maniobra como de que por mucho que se vista de seda, AAA se queda. Los paisajes diseñados por los de Kojima apuntan en buena dirección, a algo a lo que deberían aspirar al tiempo que renuevan sus esfuerzos por tejer discursos de reunión para combatir la división que tantas veces rentabilizan. Un AAA que hable de reconectar a la gente es justo lo que necesitamos en medio de tanta fractura, tan segmentados y recluidos en nuestros rincones reaccionarios como estamos. Unido a otros autores —coincidentemente japoneses— como Miyazaki y Ueda, que una parte del gran escenario del videojuego esté hablando de cuidados y relaciones es algo que creo justo celebrar. Hay otras regiones del medio que ya llevan tiempo abriéndose a cuestiones derivadas de ese giro, como el juego tedioso o la deconstrucción de la centralidad del jugador, y aunque Death Stranding sigue cayendo en todas esas tradiciones, el riesgo que ha tomado aquí Kojima es notable. Si bien su nombre siempre fue una red de seguridad prácticamente irrompible.
Si se mantiene la tónica en la manera en que la crítica cultural de videojuegos ha masticado la obra de Kojima hasta ahora, aún tendrá que pasar una temporada hasta que el polvo levantado se asiente y se teja discurso desde posturas más tranquilas, amparadas en la maceración del ritmo lento y tardío. Cuando su efervescencia de AAA se disipe y se vayan los ruidos, les escritores del silencio se encargará del resto. El territorio de Death Stranding, tan fastuoso como vacío, tan impresionante como sobreexplotado, no sé de qué lado caerá cuando esto ocurra, pero —y a riesgo de equivocarme absolutamente—, creo cuando miremos hacia atrás veremos una obra que, de entre las decenas de cosas que se propuso, la más importante —y la más contradictoria— fue la de querer hacer más con menos. La de ser un juego relativamente sensible al otro territorio en el que se inscribe, el de un circuito que ya hace mucho que dejó atrás el exceso que sigue caracterizando a este Death Stranding y a Kojima Productions. Porque en algún punto del camino creo honestamente que intentó con librarse de todo eso, aunque también crea que nunca llegó a conseguirlo. El tiempo dirá si lo que contaba era la intención, o si por delante había camino.





