
Blasphemous arranca con una mujer clavándose una estatuilla en el pecho. Mientras lo hace habla de arrepentimiento, reclama dolor y pide el castigo divino que dé forma a una Culpa con mayúsculas. Luego, la imagen ensangrentada y empalada de la mujer, toda cubierta de rojo y tapada con un velo negro, se convierte en piedra y flores bajo una luz sagrada. Una voz en off toma el relevo y describe el momento como la manifestación de todos los dolores del alma, su expresión a veces como bendición y otras como el germen de algo corrupto, y lo llama El Milagro: una voluntad divina, ininteligible, demasiado elevada como para poder desentrañarla. Así comienza el mundo, que te recibe en unas ruinas llenas de una masa infinita de carne desnuda y capirotes, a excepción de un único cuerpo vestido, forrado de armadura y tirado al lado de una espada hecha de aquella Culpa original petrificada. Y, entonces, El Penitente despierta y tomas el control: agarras el arma.
Pese al despliegue visual, todo el inicio de Blasphemous es un lugar extremadamente común. Hay una muerte inicial como catalizador narrativo, una incrustación en un cuerpo poderoso, y una historia que arranca casi burocráticamente: ve hacia adelante, mata gente, destruye a tus enemigos.
El despliegue estético de la obra se apura desde el primer minuto en asentar las bases de su identidad: están esa figura mariana que se sacrifica para que despiertes y andes y su Culpa como idea oscura sobre la que construir misterio, pero también la barra de vida, los Matraces Biliares que en vez de estus tienen sangre, los altares-hoguera que te recogen a cada muerte y que reaniman a los enemigos tras cada descanso, el mundo cruel, las plataformas y el primer enemigo. Un guardián que emerge del fondo, de la misma pila de cadáveres que no se termina, y que se interpone entre tú y el resto Blasphemous. Una segunda muerte para el juego, pero el primero de centenares de ejecuciones que te va a exigir en el camino.

La manera en que toda la puesta en escena de Blasphemous conjuga todo un folclore regional y popular y los manierismos jugables y narrativos de los souls es algo similar a un ejercicio de remezcla. Los de The Game Kitchen se incrustan en varias tradiciones a la vez: una local y que les es cercana, que arrastra siglos de historia y que se proponen colocar en el asiento de coprotagonista; y otra más reciente, universal y furiosa, un rosario de juegos influenciados por la obra de Hidetaka Miyazaki a la que simplemente se acoplan como una nueva cuenta. Tomando elementos y referencias de ambas esferas, las sustancias culturales se filtran y se moldean en Blasphemous a modo de samplers, buscando quizás no tanto la originalidad como una nueva perspectiva sobre elementos comunes y conocidos. Por ello, la obra se siente al mismo tiempo como algo estático que perpetúa los más básicos cánones del medio, como una necesaria y bien merecida vuelta a casa. El clásico oscurantismo de un metroidvania chocando contra un souls —algo que ya hiciera Hollow Knight— tejido con el valor de referenciarse en lo absolutamente cercano, convencido de la dignidad y el potencial de lo que está al alcance de la mano.
El reconocimiento de esta decisión es justo y merecido. Blasphemous ha sido celebrado por todos los rincones del país como un paso firme en dirección contraria a los automatismos que siempre llevan nuestras obras al otro lado de una globalidad que homogeneiza y redondea siempre hacia el término dominante. Como contrapunto, no obstante, la cuestión que emerge es la puesta en servicio de esa remediación, la manera en que se hila lo representativo con lo performativo y la también ineludible realidad de que en el fondo de Blasphemous late el mismo juego de siempre. Una noción que lastra todo el título por la forma en que replica mecanismos y herramientas comunicativas estancadas, y que se refleja, sin ir más lejos, en la manera en que la Culpa propia mueve los hilos de una obra que constantemente ignora y ningunea la culpa del Otro. Que vuelve a construir un mundo que dominar a golpe de espada, celebrando la muerte ajena y el poder que emana de arrasar toda una tierra.
La demografía de Blasphemous, tras su Adán y Eva en forma de Jugador y Enemigo, nunca llega a escapar de esa primera pincelada. Hay un pueblo al inicio, Albero, un lugar repleto de polvo y miseria en el que se abultan los heridos y los inútiles, un puñado de anónimos que simplemente dan escala humana a un mundo retorcido y laberíntico. Puedes interactuar con un par de esos desconocidos, pero al igual que con el resto de unos pocos peregrinos esparcidos por el territorio, la interacción está siempre supeditada a una recompensa: trae hierbas curativas para los moribundos y te pagaremos; tráeme reliquias y te daré obsequios. No hay un intercambio de palabras que acabe en sí mismo, un acercamiento al coexistente para compartir culpas y enhebrar relaciones, y ello, encajado en el esquema superior de las cosas, esa capa oculta de Blasphemous que hace falta pinchar para obtener el final «real», o «bueno», o como se quiera llamar, convierte a sus gentes en simples medios. Y a todo el juego en una carrera continua hacia un porcentaje.

Esto se manifiesta también en el espacio de juego como tal, en la relación entre el mapa y su territorio y en una topología que acaba subvertida a lo artificioso de la manera en que se avanza en Blasphemous. Su mundo está dividido en dos mitades simétricas separadas por un puente: de un lado está la tierra y sus estratos, aquella gente moribunda, las montañas nevadas, y las profundidades hechas de cueva y alcantarilla; del otro hay una gran catedral, con su biblioteca, su cárcel, sus balcones llenos de monstruos y buenas vistas y su teleférico a la habitación de nuestro señor el Jefe Final. Pasar del primer pedazo al segundo requiere tres llaves; activar el ascensor que lleva a la cumbre de la Iglesia otras tres. Así es como le crecen segmentos a Blasphemous, siempre con una meta en mente, un escondrijo, una prueba que pasar para llegar a la siguiente, hasta que no quede nada que superar ni nade a quien sacarle las tripas o decapitar.
No es que esto sea algo malo en sí mismo, al margen de lo poco inspirado y lo de la repetición de modelos, pero es que entre tanto requisito, entre tanto desbloqueable, secreto y coleccionable que hace de argamasa entre este catálogo de zonas, Blasphemous no parece tener intención de reflexionar sobre la extrema violencia que exhibe tanto en el fondo como en el primer plano. No esa que celebra la destrucción contraria, que en ocasiones deja a los adversarios a merced de un remate brutal y sanguinario animado con todo lujo de detalles —cada víscera, cada uno de los tres tajos que lleva arrancar una cabeza, cada gota de sangre que salpica cuando aplastas a una persona hasta la papilla—, sino el velo violento de un poder estructural y jerarquizado que somete a la tierra a esta batalla inagotable por defecto. Blasphemous construye su versión oscura y obtusa de la ruina y sus víctimas a partir de lo eclesiástico, pero solo como referencia. Es algo que se exhibe, pero jamás se comenta.

Y en su mayor parte, la sensación que queda tras acabar con el juego es que su increíble esfuerzo referencial, su vastedad y su virtuosismo artesanal casi enfermizo —en el buen sentido, se entiende—, no termina de ponerse en servicio de nada. En su encaje en la doble tradición —la que se mira y la que se juega— todo lo que se trae Blasphemous de fuera se mima y se remezcla, pero no logra encontrar un sonido propio ni particular: en lo jugable es una obra que exige mucha más precisión de la que es capaz de dar, que a veces te pide saltar ajustadamente, otras que te pegues con alguien especialmente poderoso, pero que nunca construye nada verdaderamente reseñable; en lo visual exhibe un rango de menciones falto de un foco determinado, que barre referencias a lo largo y ancho de estilos, épocas y territorios para destilar más una atmósfera que una rendición medida a ese regionalismo que, por otro lado y de nuevo, exhibe de manera tan agradecida. Tampoco ayuda el hecho de que, a pesar de todo y entendiendo los condicionantes a la creación de este y de cualquier otro juego, la voz de Blasphemous hable en una lengua que le es ajena.
Esto último es de importancia capital para incrustar la obra en su ecosistema, ya sea internacional como inmediato. El cisma que divide un Blasphemous que habla andaluz y el que se expresa en inglés es el mismo que se abre entre un medio que quiere ser cultura, pero solo puede sobrevivir si se comporta como una industria. La cuestión va mucho más allá del juego y sus creadores —insisto en que entiendo las enormes dificultades y riesgos que habría conllevado una publicación en andaluz por defecto—, pero hay algo en la manera en que Blasphemous se encara con una cultura minoritaria, local y muy concreta para luego decidir que el idioma no arrastra cargas y consecuencias en la representatividad de ese mismo regionalismo. Porque no se trata de la simple apertura a una imaginería minoritaria —insisto e insistiré hasta el final de este texto en lo positivo de ello—, sino de cómo se explota y a qué termina por servir cuando todas las demás decisiones son las mismas de siempre: ven, mata y avanza. Repite.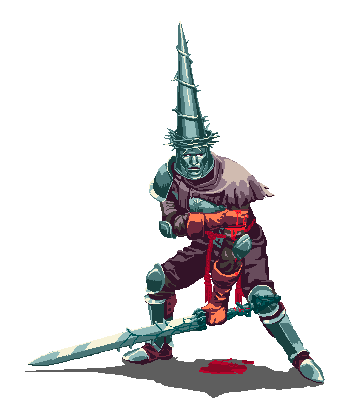
Y no se trata de que el peso de la revolución deba caer en quien al menos se atreve a buscar la inspiración en fuentes muy alejadas de lo popular y lo masivo, sino de cómo ello choca con todos los demás automatismos de una estética videolúdica y performativa que en Blasphemous no tiene interés por hacer nada nuevo. El paso de las referencias —en su mayoría pictóricas— desde el pigmento al píxel pierde esa atadura del arte que le exige profundizar en su realidad y al que es justo exigirle un mínimo de crítica. El juego, la obra, el carácter artístico, plástico y referencial de Blaspheous, todo cae presa de lo procedural y lo retórico, de la falta de compromiso con una esquina del mundo que, para una vez que le caen los focos encima, acaba siendo poco más que una víctima de la fantasía violenta del Videojuego. Yo, que soy ajeno a la cultura que representa, no puedo pararme a entenderla: siempre hay algo o alguien que quiere matarme, así que, en vez de escuchar, peleo, y para cuando puedo descansar Blasphemous termina y se cierra.
Al final de todo, el desempeño estético de Blasphemous se revela como un acto de pura seducción. Un recurso que se sirve de lo cultural específico como fondo en el que impostar unas simples dinámicas de reto y entretenimiento. La posibilidad de que la reconstrucción cultural de un videojuego nacional que dé un giro hacia lo propio y lo interno acaba diluida por su apelación a lo puramente superficial, a algo que se mira pero que no tiene tiempo para conjurar una forma alternativa y esencial de hacer retórica. Ni para que cuando una minoría arrinconada del común denominador cultural aparece por fin en un juego de largo recorrido y alcance no lo haga como un simple circuito de obstáculos y enemigos que no dicen nada, sino algo que se vive, que se escucha y que se comenta. Algo que se juega.




