Intentando pensar lo impensable, Eugene Thacker recurre a los demonios. El filósofo pesimista, a la búsqueda de un marco a partir del cual estudiar lo que está más allá de nuestra comprensión, al otro lado de los límites de nuestro exterior empírico, dibuja una demonología social. Tal y como recoge en su En el polvo de otro planeta, si lo desvestimos de cuernos y pezuñas, de brumas negras y fuegos eternos, lo que queda de lo demoníaco es una función cultural, una herramienta para pensar las relaciones entre lo individual y lo colectivo. Tiempo atrás, dice, el demonio se creía rodeando al individuo, al que guiaba y tentaba; más tarde, la modernidad lo habría localizado en el inconsciente, naturalizándolo; en nuestra contemporaneidad acelerada, ya se ha convertido en puro antagonismo. Hoy, lo demoníaco, concluye Thacker, es enemistad y desconfianza: lo Otro amenazante.
Una intimidación que ya no se conformaría a partir de un devenir decadente o un estado futuro empeorado, sino como un camino hacia una nada ontológica. Un período de cambio que tambalea la estructura de lo que creemos ser para dejarnos a la desorientados ante una concepción de lo real superada. El crítico Mark Fisher lo expone de manera más sencilla en su Lo extraño y lo espeluznante: el hombre lobo es extraño, pero sobrenatural, de fuera de los límites de la realidad; un agujero negro es cósmicamente natural, pero, por incomprensible, nos encoje el corazón, las tripas y el alma. Existe, pero no lo entendemos, así que horroriza y fascina: es una amenaza contra la definición misma de la existencia.
Las ideas de Thacker y Fisher confluyen explícitamente —casi inevitablemente— en la obra de Lovecraft. Ambos mencionan un punto de impacto en torno a ella: la Primera Guerra Mundial como ruptura con el pasado, un trauma histórico que hizo posible que lo nuevo emergiera. Lo explican como un shock trascendental, un enfrentamiento a algo que cuya distancia espacio temporal pasaría a ser irrelevante, que exigiría un cambio en la forma de entender esas mismas coordenadas para ser confrontado. Esta es una teoría generalizada sobre la aparición del Mito lovecraftiano como una explosión silenciosa, como la desaparición del suelo, como un incendio en la cabeza que surge de pensarnos, también, a nosotros mismos impensables.

Esta cualidad es esencial para entender lo cósmico-horrorífico, troncal en las historias de Lovecraft, aunque de esto se ha escrito mucho y mejor de lo que yo podría hacer, así que no estoy descubriendo américa. Lo que sí puedo plantear es la posibilidad de que una traducción directa de lo lovecraftiano a cualquier medio audiovisual sea una contradicción —esta palabra no deja de aparecer últimamente en todo lo que escribo—. Yendo a lo muy básico, la típica descripción en Lovecraft es la de indescriptible, algo a lo que el texto se amolda casi sin fricción, pero que se complica cuando hay que representar visualmente lo irrepresentable.
Este es el muro contra el que chocan juegos como Call of Cthulhu, y el mayor de todos los problemas que plagan la obra. Un obstáculo que hace que la adaptación oficial del mítico RPG de lápiz y papel de Chaosium se sienta como un retroceso, una vuelta atrás en la interminable lista de productos derivados de la imaginación de Lovecraft, un regreso a los orígenes para mal que no pasa de básico en su interpretación del horror cósmico. Un título, ulteriormente, víctima de sus referencias.
Call of Cthulhu nos propone la piel de Edward Pierce, un veterano de la Gran Guerra —el rastro de la ruptura histórica aparece desde el minuto uno— reconvertido a detective privado que malvive en una oficina de Boston, yendo y viniendo del alcohol a los somníferos. Pierce es el típico protagonista de género negro, un tipo amargado, acosado por fantasmas y entregado a la decadencia propia de su tiempo, desesperado por una oportunidad de avanzar, pero demasiado enfocado en la autodestrucción como para aprovechar cualquier propuesta. Justo el día en que le dan un ultimátum laboral llega ese encargo que lo cambia todo: un tal Stephan Webster quiere que recuperemos el honor de su hija fallecida.
A partir de esta introducción el relato transcurre como es habitual en este tipo de historias, entre giros de guion y desenmascaramientos, entre el quién va a morir cuándo y quién traicionará a quién. Todo ello dentro de los límites de la ficticia isla de Blackwater, imaginada en medio de las aguas de Masachussets como un lugar brumoso y húmedo que nos recibe con recortes de periódico y estatuas de santos cubiertos de tentáculos. Una localidad que parece más de lo que termina por ser y que narrativa y mecánicamente tiene un desarrollo tan escaso que acaba por ser un lastre.

En Blackwater todo es extraño: las ballenas varan sin motivo aparente, las mansiones se abandonan de la noche a la mañana, hay ecos de voces en las cuevas y los afortunados que duermen se lo deben a las pastillas. No obstante, al otro lado de esto, Call of Cthulhu no ofrece elementos de contraste, no hay una base sobre la que todo lo demás se pueda calificar como ajeno. En otras palabras, todo en Blackwater tiene alguna característica de lo Otro, mientras que lo propio no se desarrolla. Hay una Boston en algún rincón de Call of Cthulhu sumida en la Ley seca, una ciudad rebosante de crímenes y paraíso de los investigadores, una sociedad navegando el entretiempo de las Guerras Mundiales, pero nada de esto tiene verdadera presencia en la obra. Se cuenta, pero no se muestra.
Ello permea hacia lo mecánico en forma de linealidad. La isla es poco más que un conjunto de lugares típicos y tropos del género por los que pasamos de puntillas mientras cumplimos el objetivo de turno. La taberna decrépita, el sanatorio moralmente podrido y la librería de luces tenues y lomos extravagantes cumplen aquí una función episódica que sirve más al guion que a la topología de la obra. Falta un elemento cohesivo que lo empaque todo, la línea que una todos los puntos y termine de conectar la isla con algún tipo de ilusión de vida.
Sin embargo, no diría que es tanto un fallo tanto de concepción como de ejecución. Se puede ver en el sistema de habilidades que Pierce puede ir desbloqueando según progresa: todas ellas ajustan, en mayor o menor medida, nuestro contacto con el espacio de Blackwater. Sobre el papel, lo que quiere tejer Call of Cthulhu debería funcionar, ya que subir el nivel de psicología nos permite entender mejor las motivaciones de los personajes, y mejorar nuestra aptitud como investigador abre, literalmente, puertas. Pero el mundo sobre el que nos volcamos es inerte y extremadamente simple; quiere parecer misterioso, pero sus secretos son solo ilusiones de humo y fulgores verdes.
Y es que Call of Cthulhu nos lleva siempre de la mano. Hace menos de dos semanas, El regreso del Obra Dinn marcaba un antes y un después en las mecánicas de investigación en el videojuego al presentar una dinámica sin ningún tipo de intrusión. Los dioramas visuales del Obra Dinn dejan que sean los ojos y las orejas del jugador los que hagan el trabajo, los que enfoquen y desenfoquen mientras se pasean por los fragmentos de su enigma. Call of Cthulhu, por el contrario, hace una distinción explícita de las partes importantes de su mundo, las relevantes para nuestra aventura. Lo demás queda fuera: lo inútil es invisibilizado.
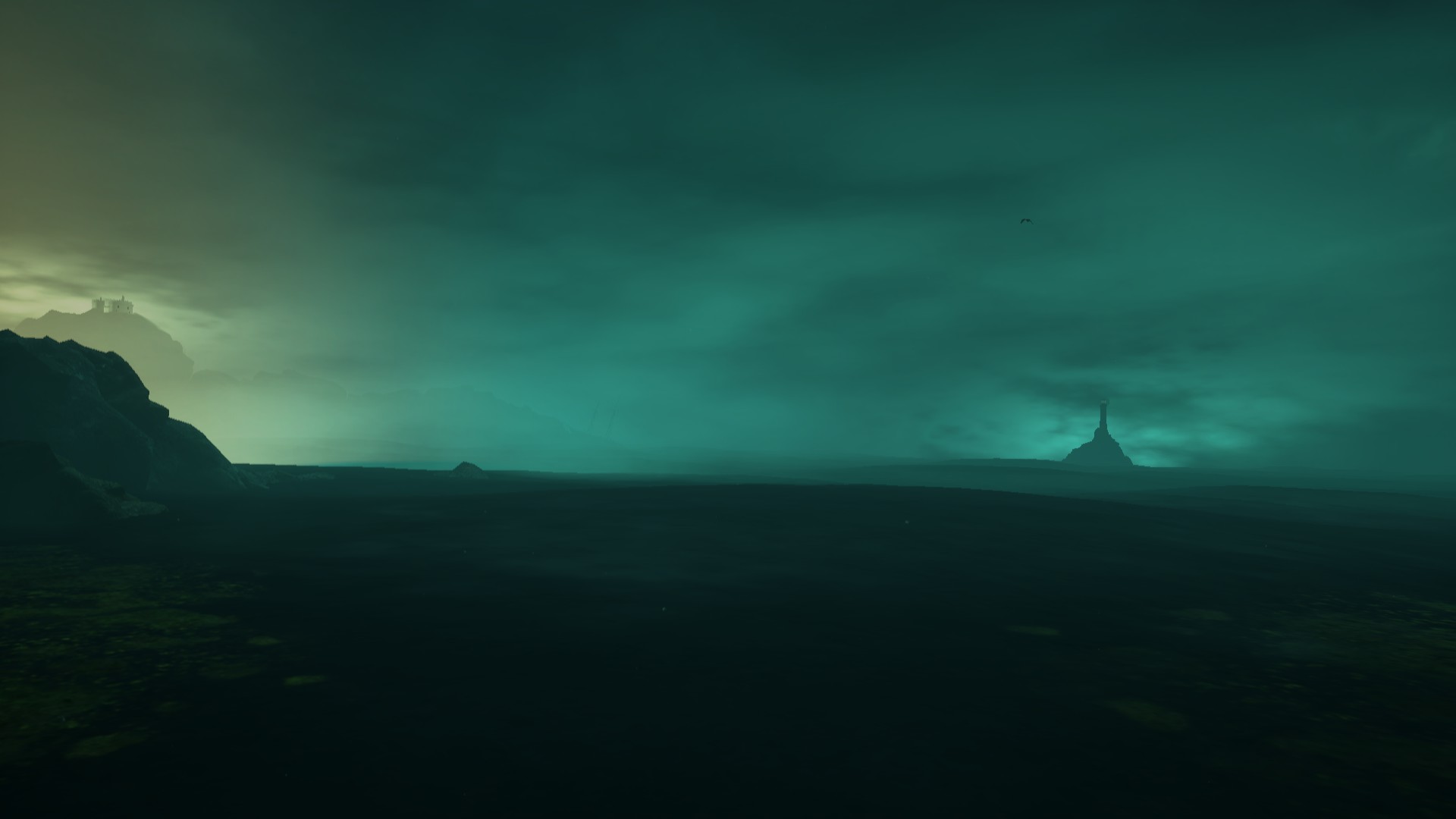
Un destello nos señala cuál de las decenas de libros de una habitación es relevante, qué pedazo de papel aporta información a nuestras pesquisas y quién tiene algo que decir. Es casi como si la implementación de una mecánica como esta fuese más obstáculo que ayuda, sobre todo en esos momentos de reconstrucción en los que podemos acceder a eventos pasados para verlos en primera persona. Prácticamente lo mismo que lo de Lucas Pope, pero con esa lucecita. En el Obra Dinn también resuenan la muerte, lo indescriptible e incluso la locura, pero gracias a su silencio también queda margen para la vida.
De nuevo, es un asunto de contraste y conexiones. Call of Cthulhu tiene una pestaña para la cordura en la que se recogen los sucesos traumáticos que se cruzan en el camino de Pierce, pero este solo reacciona a la posibilidad de estar perdiendo la cabeza cuando toca cinemática. El protagonista puede pasar así de situaciones absolutamente chocantes a secciones jugables en las que es perfectamente funcional y operativo. Resumidamente: pasan muchas cosas, pero realmente no pasa nada.Narrativamente, la enajenación es aquí un continuo descenso: escaleras, cuevas, ascensores; siempre bajamos hacia un piso más oscuro, más tétrico, más amenazante. Es una estructuración muy clásica, pero que no se trabaja con soltura. Como contrapunto, este mismo año Cultist Simulator se movía por las mismas aguas, pero proponía un sentido inverso: quizá el acercamiento a lo oculto pueda sentirse como una subida.
Lo lograba al partir de lo mundano, del tonelaje de la cotidianeidad en forma de un trabajo precario o el aburrimiento de no ser más que un pobre heredero. Desde ahí, el encontronazo con lo desconocido no era algo directo y evidente. Lo esotérico emergía como un lenguaje, una forma de dar y recibir, de hablar y escuchar, una grieta no en lo real, sino en su concepción, por la que acceder a un Mansus que es pirámide, montaña y escalera. Cultist Simulator era puro misticismo, pero porque partía como alternativa.
Con esto no quiero decir que esta sea la representación definitiva de la locura, pero sí es una que se posiciona, que le da una entidad y una razón de ser. Hellblade, como Call of Cthulhu era también un descenso, la caída de Senua sobre su propio cuerpo, como también se precipitaba, agujero a agujero, el James de Silent Hill 2 hacia su secreta oscuridad. El sueño de sus razones producía monstruos terribles, si, pero a partir de una remezcla de los fragmentos rotos de una relación individuo-espacio totalmente desvirtuada. Una quería reentrar en lo simbólico y su fantasma era el amor perdido y la propia carne calcinada; el otro huía del acontecimiento que puso fin a sus posibilidades de vida. Por eso Senua iba a de la niebla al mundo y James del mundo a la niebla, pero la clave era, precisamente, que había un mundo en algún lugar de sus travesías.
Ambos casos tienen, en definitiva, el carácter transitorio del horror cósmico, ese salto de valla entre lo conocido y lo desconocido, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Ese es el licor destilado de lo que horroriza tras la cortina de lo ordinario: el choque, el encogimiento, la sensación de aturdimiento y confusión. Una colisión que limita nuestra capacidad de relacionarnos con lo real y lo inmediato.
Justo esto le ocurría a la protagonista perdida en el extraño ecohorror de Night in the Woods —tal y como lo describe Lindsay Harper Cannon en el número 4 de la revista Heterotopias—: las noches de Mae Borowski son también una grieta en su realidad por la que se filtran visiones de enormes criaturas oníricas y trozos del tiempo podrido. La crisis que la envuelve es otra de esas rupturas de las que hablaba hace unos cuantos párrafos, pero esta vez con el presente. Lo que se inventa a partir de ahí ya no es solo futuro, sino también historia. Pasado, devenir e identidad luchando por narrarse a sí mismas.
Frente a todo esto, el Pierce de Call of Cthulhu va dando tumbos por unos acontecimientos que le son ajenos. La voz que le susurra desde el interior del cráneo no es propia, sino la de una verdad —literalmente, los subtítulos la llaman la voz de la verdad— que en los primeros compases podría ser metafórica —de nuevo, la ruptura histórica es parte de la premisa— pero que se desmorona en un clímax de demencia colectiva demasiado literal. Una locura que arreglamos a tiros.
A partir de ese momento, ese último clavo cuando Pierce empuña una pistola, para mí es inevitable pararme a pensar de qué sirve la destrucción explícita de un mundo que no necesita deidades primigenias para irse él solito al carajo. Y ese es el resultado de haber pasado del papel a la pantalla para hacer de la alegoría algo directamente palpable: atrás se quedan la poética, el mensaje y las múltiples lecturas. Porque el verdadero relato del horror cósmico no está en una isla llena de psicópatas y muerte, sino en las gentes normales y corrientes a la deriva de sus vidas.




