La ludopamina es solo un juego de palabras que se me ha venido a la cabeza para definir los distintos accidentes de ánimo que son posibles mientras jugamos a videojuegos, que llegan a ser diferentes, cuando no antagónicos. No obstante, sí es necesario recordar, nombrar, la relevancia de la relación entre los videojuegos y el sistema de recompensa del cerebro, ese en el que aparece la dopamina.
Esta es un neurotransmisor asociado a varios procesos de conducta (no solo humanos y no solo en vertebrados), aunque quizá el más famoso sea el del placer (la segregación de dopamina se relaciona también con el humor, el deseo, atención, aprendizaje…), sobre todo el placer de la recompensa. Robert Sapolsky en ¡Compórtate! La biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos hace un repaso de algunas recompensas: «… drogas como la cocaína, la heroína y el alcohol liberan dopamina (…) Algunas recompensas, como el sexo, liberan dopamina en todas las especies animales que se han estudiado. (…) El sistema mesolímbico de la dopamina también responde ante una estética agradable». Incluso en interacciones sociales diseñadas para laboratorio, se ha observado un nivel más elevado de liberación de dopamina en contextos de cooperación. Pero también, como recuerda Sapolsky, «el sistema de dopamina nos proporciona información sobre los celos, el resentimiento y el individualismo», pues en laboratorio, se ha observado en humanos una mayor liberación de dopamina cuando uno de los sujetos tiene la oportunidad de «castigar» a otro, por ejemplo, haciendo que pierda dinero ficticio.
No obstante, la dopamina tiene más que ver con la habituación a la recompensa y la anticipación de la misma. Quizá el ejemplo más extremo sea el de la adicción a las drogas: una vez establecido el hábito, se genera una dependencia inducida a la recompensa (la liberación de dopamina) que, una vez conseguida, hace que se desee más, anticipando un nuevo consumo. Epicuro, en referencia al placer, lo expresó de otra forma sin conocer el sistema dopaminérgico: «Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco».
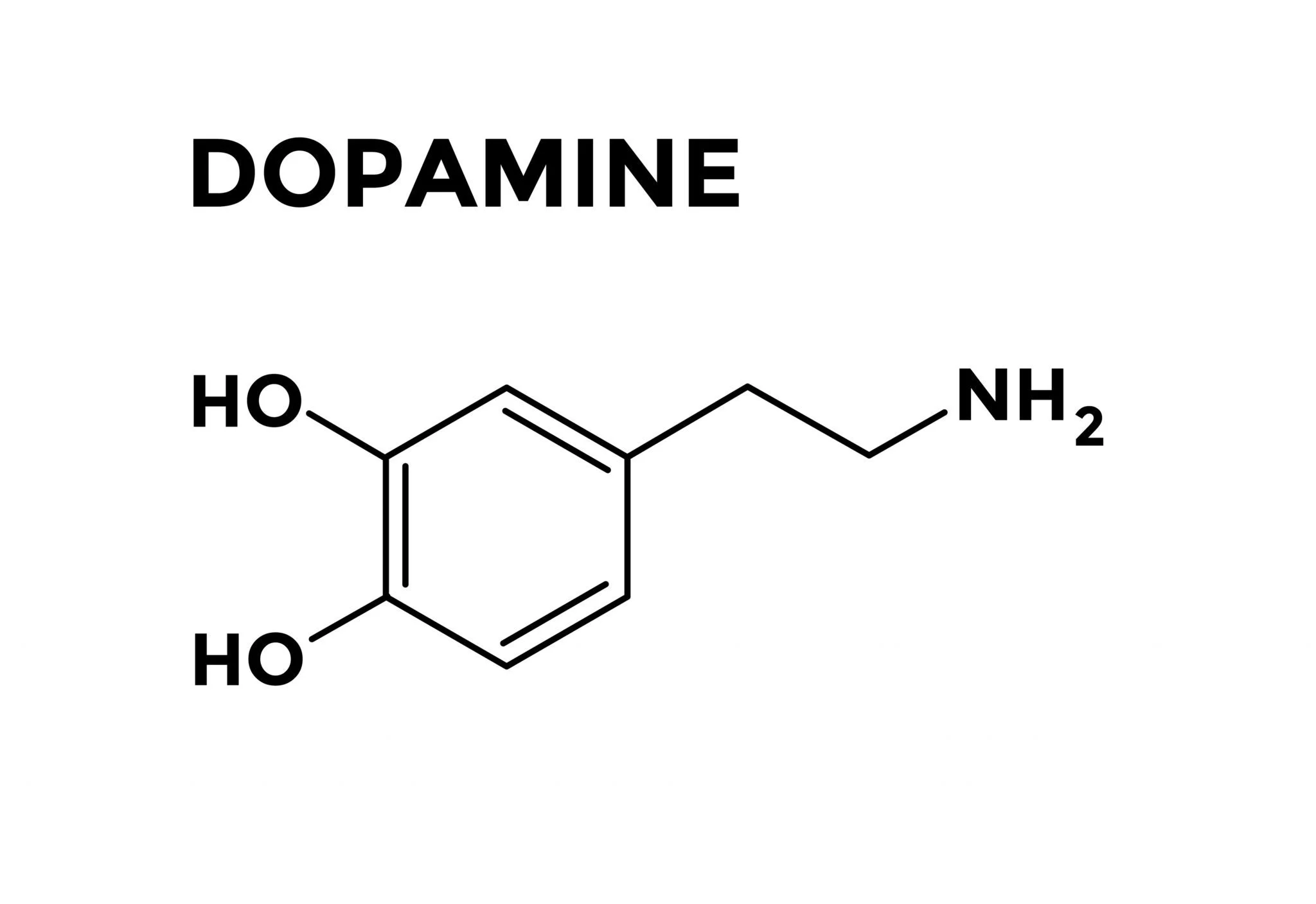
Todo esto es eminente en los videojuegos, que tienen como mecanismos de avance un sistema de objetivos y logros, que se presentan con estéticas agradables, en los que hay cooperación, en los que se puede «castigar» a otros, aspectos que elevan la ya de por sí alta interactividad del juego tradicional hasta convertirla en su carta de presentación cultural. Desde luego, está la categoría paidia de Roger Callois, sin reglas, con improvisación y contrapuesta a la reglada ludus, y es igualmente juego y videojuego (solo hay que pensar en títulos como Dear Esther), pero una mayoría de los juegos pertenecen a la de ludus.
Esa interacción dura de los videojuegos con el sistema dopaminérgico es quizá, y paradójicamente (en tanto en cuanto es biológica y no cultural), una de las razones de su singularidad como forma lúdica y como medio de comunicación. Es la que hace posible una adicción a los videojuegos, pero no una adicción al cine o a la literatura, aunque cuando veamos películas o leamos un libro se pueda liberar dopamina ante una «estética agradable». Por eso, tal vez, «adictos al cine» es un nombre común para podcast y blogs del séptimo arte, pero no para los de videojuegos.
Y esa es la razón más probable tanto de la exaltación que a veces nos arrastra en los videojuegos, como de la decepción y el desánimo que, asimismo, son capaces de provocar. También de que esté escribiendo sobre ello, porque en los últimos meses me he visto envuelto en procesos muy dispares (en cuanto a estímulos, recompensas y placeres) mientras jugaba a videojuegos.
Hace poco, un sábado, decidí jugar de nuevo Never Alone, y de nuevo en cooperativo, con mi sobrino-primo de 14 años, que lo desconocía. Y la experiencia fue inmejorable. El contexto ambiental ayudaba: en una casa rural de un pequeño pueblo de Toledo, con el frío atronando en el exterior, estábamos al lado de una chimenea. Pero más ayudó jugar el mito iñupiat, yo controlando a Nuna y mi sobrino al zorro, comunicándonos para pasear de nuevo por el Ártico, resolver los puzles, disfrutar de su excepcional y balsámica curva de dificultad, conocer a la población iñupiat a través de los cortes documentales y, en general, disfrutar de su bella y fantástica estimulación audiovisual e interactiva. Fue rescatar de la memoria, reavivar, un estado de placidez envidiable. Más cuando no dejaba de escuchar a mi compañero de faena repetir: «¡Cómo mola este juego!». Yo disfruté de la cooperación, del momento, y aunque me era imposible medir mis niveles de dopamina, estoy seguro de que esta corrió por mi sistema nervioso. Lo que no sé, y esto a lo mejor debería preocuparme, es si también lo haría en el momento de GTA V en el que con Trevor y Michael debes torturar al Sr. K…
Otro momento de gran ilusión me lo dio no hace mucho un juego pequeño, gratuito, que dura como unos 15 minutos: I like Walking very much. Desarrollado por camel504, se trata de un paroxismo del walking simulator, utilizando además las dos dimensiones. Pero no manejas a un humano, sino a una araña, que ha de abrirse paso por el bosque. Y nada más. Avanzar y avanzar, dejando que el ambiente te rodee, te atrape. No iba a ser para menos cuando Journey, Gone Home, What Remains of Edith Finch, Everybody’s gone to the Rapture o Firewatch son para mí obras maestras de los videojuegos. El placer de I like Walking very much está tanto en su preciosa simpleza como en enfatizar con marcada ironía una reversión de la avatarización que se da hacia el final, después de unos segundos de incertidumbre existencial. Tal vez no tuve un chorreo de dopamina, pero sí lo suficiente como para considerar el juego de camel504 uno de los mejores del año pasado.En el baile de la ludopamina, la subjetividad de cada uno juega un papel esencial. Estoy seguro de que a muchas personas I like Walking very much les resultará aburrido y una absoluta pérdida de tiempo. Su sistema de recompensa se alejará a una esquina para quedarse quieto y apocado. Es lo que me ha sucedido a mí entre diciembre y primeros de enero, mientras jugaba al remake de Dead Space.
El juego original de Visceral Games siempre me ha encantado, principalmente porque en su momento me pareció un punto intermedio entre las propuestas de Resident Evil y Silent Hill, una acción trepidante con una obsesiva amenaza psicológica, lo que junto a aspectos de diseño, como ese HUD diegético, lo convierten en uno de los mejores survival que se han hecho. Y cuando llevaba más de la mitad del remake, me parecía que superaba al original, pues mejoraba sus mejores cualidades (como la amenaza psicológica con el sonido en 3D). En realidad, me lo sigue pareciendo, solo que el tramo final del remake (no recuerdo si el original era exactamente igual en sus últimos compases) se me hizo monótono y cansino, con una abrumante falta de ideas y, sobre todo, con una huida hacia adelante en forma de sucesión pirotécnica. Hasta tres veces seguidas lo mismo: llegar a un escenario, que salte la alarma de amenaza biológica y aparezca una horda desproporcionada de necromorfos de todas formas y tamaños. Y así hasta el final, sin dar descanso: más y más necromorfos. Tanto es así que era capaz de predecirlo. Me decía: «No, no van a hacer ahora que suene un ruido para intentar despistar, pero al final no va a ser para despistar y va a salir otro»; y así era. Un desajuste brutal entre las expectativas que se crean a quien está jugando y el resultado último. Para cuando llegué al jefe final finalísimo, mi ludopamina debía estar por los suelos, porque estaba hasta enfadado; más cuando la Gnosis Colectiva, ese gigantesco teratoma, me vencía una y otra vez. El problema era que estaba tan cansado de tanto ajetreo explosivo y sanguinario que ni siquiera me esforzaba en encontrar una estrategia adecuada en el enfrentamiento. Fue una frustración mayor, como pocas recuerdo, porque solo quería terminar y pasar a otra cosa, realizar el mero trámite. Así que después de un tramo final abusivamente repetitivo, la recompensa ludopamínica que me podría reportar vencer a la Gnosis Colectiva no me estimulaba para nada. Y lo que hice fue poner el juego en el nivel de dificultad más bajo y ponerle fin.
Saber manejar la curva de frustración en el diseño de videojuegos es esencial, pero lo mismo puede frustrar un caso como el del remake de Dead Space que como el de I like Walking very much. Dependerá de quien juegue, de sus motivaciones, de su situación personal, de su estado de ánimo, de su ideología (más en sentido de superestructura que político-parlamentario). Hay una parte objetiva, pero hay otra parte incontrolable, caótica, imprevisible. Y ambas, esta vez sí, son puramente culturales.Un caso opuesto en resultado al que me provocó lo de Dead Space Remake ha sido Power Wash Simulator, de Futurlab. Somos un limpiador con pistola de agua a presión. Y en eso consiste el juego: en limpiar. Los clientes nos irán llamando y tendremos que acudir y limpiar, con unos modos de FPS pero enfrentando nuestra pistola de agua a presión a la suciedad. Jugando con la presión del chorro, con los distintos disparos de agua, utilizando productos químicos si es necesario, debemos dejar como los chorros del oro un parque infantil, un tiovivo, una tuneladora, una casa del árbol, un templo religioso en medio del bosque o la casa del alcalde, que unos chiquillos han bombardeado con huevos. El manejo de la recompensa en Power Wash Simulator es para quitarse el sombrero porque es instantánea: tan simple como que al disparar contra la suciedad esta desaparece. Se llega a complicar, y deberemos elegir un chorro más fuerte para expulsar la suciedad que se resiste en aquella esquina o en esta, pero la sensación de plenitud, de satisfacción, al ver que las manchas desaparecen automáticamente al disparar sobre ellas pocas veces la he sentido en un videojuego. Y a todo ello se le suma la tranquilidad de los escenarios, la ausencia de una coacción en forma de tiempo, lo que redunda en una experiencia antiestrés con fabulosas propiedades ansiolíticas. Power Wash Simulator tiene mucho en común con un juego con el que en principio no parece tener nada en común: Donut County. Los títulos de Futurlab y de Ben Esposito comparten un rasgo estructural de su diseño de juego: hacer desaparecer algo físicamente. En Power Wash Simulator son las manchas, en Donut County cualquier cosa que nos podamos tragar con los agujeros en el suelo. Y aunque los dos cuentan también con una historia, categórica en el caso de la obra de Esposito, es en ese aspecto de la evaporación de la fisicidad donde se sienten más iguales, más pensados para provocar calma y satisfacción, más ludopamínicos.
Parafraseando el cliché teológico, quedaría decir que los caminos de la ludopamina son inescrutables, que no son predecibles salvo que uno se escude en su dogmatismo lúdico particular, del que no nos libramos ninguno. Sin embargo, sí hay algo que no se debe olvidar: los videojuegos son la unión de biología y cultura. Y es esa interacción entre naturaleza (nuestro sistema de recompensa) y crianza (nuestros estados de ánimo, nuestras ideas, nuestras preferencias), es esa conjunción (y no disyunción) entre nature y nurture, la que nos produce verdaderas satisfacciones. Y también la que funciona constantemente en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad, que debería poner todos sus esfuerzos en rechazar de forma racional que todo sea biología o todo sea cultura. Y si no lo hace, hagamos que lo haga, con la compañía del juego, porque, aunque a veces no lo parezca, como dice Robert Sapolsky, «por encima de todo, el juego es intrínsecamente placentero».


